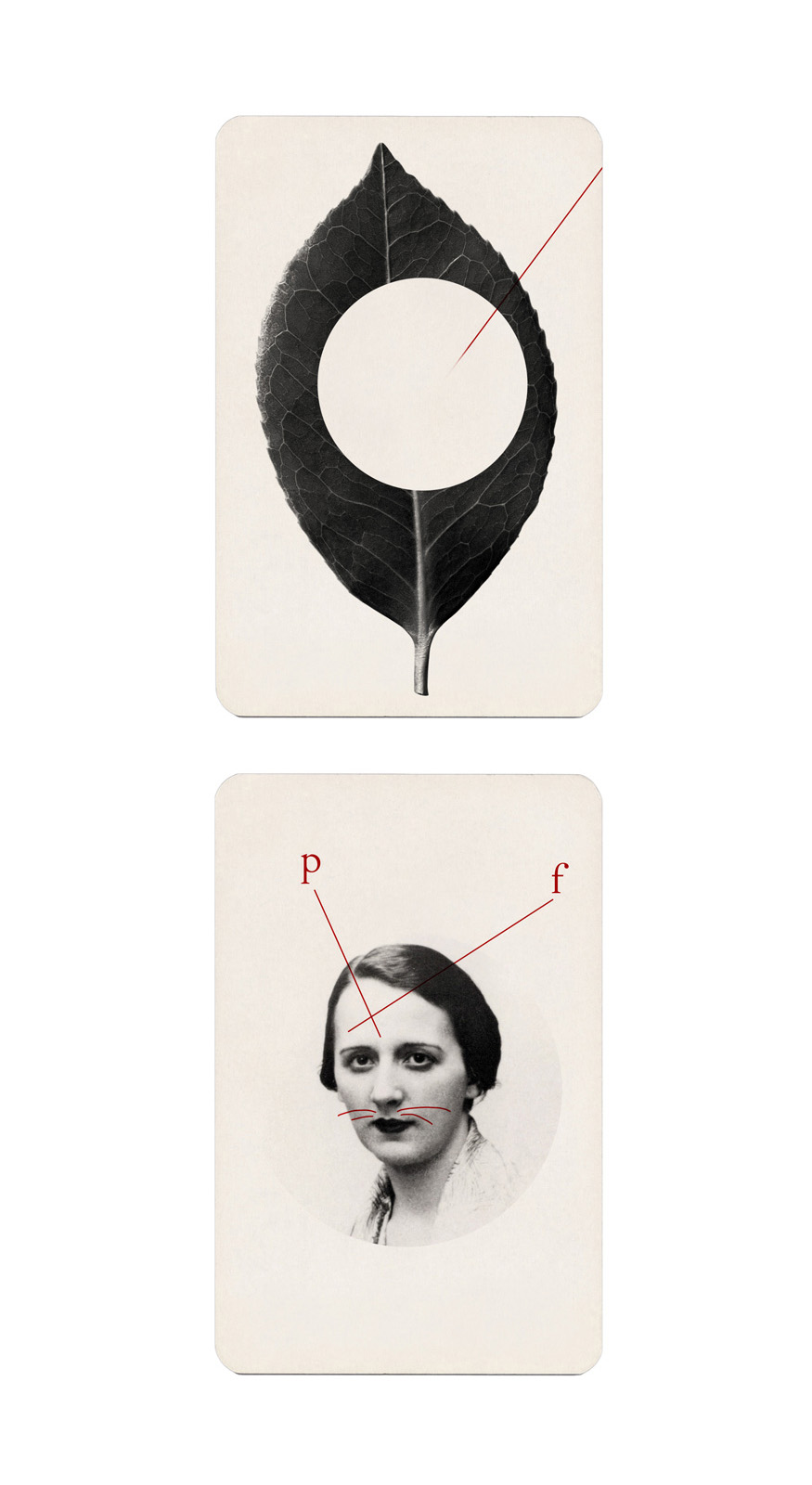 .
.
¿Por qué cuando estuve en Roma compré aquellos libros de Bruno Munari y no aquel otro que se titulaba, creo, Matti di Roma? Era una colección de apuntes sobre usos, costumbres y escenas varias de los locos de Roma. Alguien había recogido todo aquello con oficio de entomólogo, clavando a los desdichachos sobre las páginas como mariposas. Yo buscaba iglesias y plazas, y a Marian un cliente le había encargado literatura italiana de los años treinta o cuarenta. Recorrimos decenas de librerías y encontramos, entre otras muchas cosas, un volumen estupendo de narradores fascistas que luego el cliente —loco granaíno— no quiso. ¿Por qué no compraría yo aquel libro de locos romanos? Casi es mejor así, porque ahora puedo imaginarlo y puedo imaginar incluso a María Zambrano recogida entre esas páginas. Dicen que en Roma llegó a tener más de veinte gatos en casa, sin contar todos los que alimentaba en la calle. Cabalmente fue lo que allí llaman una gattara, es decir, una loca de los gatos. Pero loca desde luego no estaba. O bien lo estaba de pies a cabeza y era por eso presa absoluta de la santidad o de la filosofía. Octavio Paz, que la acogió en París una temporada, contaba que por la mañana, bien temprano y después de «un café muy negro», María comenzaba de improviso a perorar sobre los asuntos más extraños. Al cabo de un rato la tormenta se calmaba sin más accidentes y «un arcoíris cruzaba la habitación». Paz también decía que «María era filósofa», pero solo para corregirse luego, malicioso, y sentenciar que más bien era «sibila» o «pitonisa». En la Universidad de Morelia y en la de La Habana dio clases de filosofía, y nadie comprendió del todo quién era aquella mujer republicana y antifascista, sí, pero también espinoziana, y hasta mística. Sus alumnos no olvidaban que un día les impartió una lección magistral sobre Tales de Mileto, y sus clases sobre San Agustín, según cuentan, provocaron alguna conversión religiosa. Ella en cambio adoraba a los gatos. Literalmente. «Si en este mundo hubiese alguien que comprendiera lo que es el gato, lo sabría todo. El gato es la perfección de algo. Es un animal perfecto, deformado únicamente por el humano trato». Un amigo contaba que al anochecer, cargados de paquetes, montañas de paquetes de comida, acudían juntos a un solar romano donde los felinos reconocían de inmediato el sonido de los pasos de María y la rodeaban, y que aquel ejército inmenso de gatos, así congregado, era una presencia casi sobrenatural.
.
Locos, santos o idiotas. En España, sueño y verdad (1965) Zambrano recogió un ensayo titulado Un capítulo de la palabra: el idiota. El germen del texto se encuentra en El Niño de Vallecas, el célebre lienzo de Velázquez, pero ocurre que esa esa imagen arquetípica del idiota que, en principio, parece dibujarse en el ensayo como una mera constante del paisaje español («Hasta hace poco, cada pueblo tenía el suyo»), es luego pacientemente martillada, instigada y, en suma, hipostasiada hasta quedar convertida en un ejemplo acabado del pensamiento zambraniano. De hecho, el ensayo se abre con una larga e intrincada digresión sobre Orfeo, y cabe preguntarse de qué pretendía hablarnos la autora. ¿De los idiotas, o de las raíces míticas del canto y la poesía? Un poco más adelante, cuando nos dice que el idiota «sin ser notado sale», y que los idiotas «van de vuelo simplemente», está citando nada más y nada menos que a San Juan de la Cruz, una referencia constante en su obra. Así pues, ¿qué es lo que realmente desea abordar Zambrano? ¿la escasez del idiota o la iluminación trascendental del místico? El idiota —prosigue— está «desprendido de alguna otra patria. Y como reconoce los lugares, parece estar de vuelta, mas sin poder nunca llegar al exacto lugar en que los demás se mueven, viven, son». ¿Es esa la condición del idiota, o más bien la del exiliado (como lo fue María Zambrano)? Y cuando afirma que
a veces un temblor apenas perceptible lo recorre ante alguna mirada o ante algo que solo él ve (…) Y la atmósfera en torno suyo parece serle propia también, un aire aparte atravesado por estímulos, llamadas, electricidades, para los demás imperceptibles (…) parece haber llegado de allá. Y nunca por familiar que sea su figura, y conocidos su matemático vagar y el escaso repertorio de sus gestos, y esas pocas palabras que repite, deja de ser extraño para todos. El amor que alguien le profese no le otorga familiaridad alguna con su ser…
una pregunta me asalta: ¿de verdad ahí nos habla del idiota, o tan solo del temperamento distante y ausente de los gatos? Y dado que el ensayo arranca con la larga digresión en torno a Orfeo y el subtítulo de la obra nos aclara que es «un capítulo de la palabra», ¿No será todo ello una hermosa, una elíptica inquisición acerca de la singular condición del poeta y del ejercicio de la poesía?
.
La obra de Zambrano, encrucijada entre la filosofía y lo puramente literario, no es, como se ha llegado a decir, carente de método o estéril. Filosofía y poesía (1939) es, precisamente, el título de uno de sus libros medulares. La voluntaria, la repetida sustitución del concepto —instrumento habitual del discurso filosófico— por la metáfora —recurso fundamental de la expresión literaria— es tan solo el primer paso para la construcción de un discurso cuyas mismas forma y estructura ya manifiestan su posición crítica. A la contra de la inercia racionalista, idealista y dualista que recorre la mayor parte de la historia de la filosofía, el pensamiento de María Zambrano no crece linealmente, sino hacia dentro, componiendo una gran nebulosa cruzada por imágenes paradójicas y fulgurantes; no se desarrolla mediante la hilada sucesiva y ordenada, sino como un feraz trasiego de ramas, como un follaje aquí y allá poblado de espejos, como un sendero tortuoso en cuyo recorrido las ideas se responden unas a otras en una polifonía de sonidos y ecos, en un diálogo tan difícil de desentrañar como provisto, también, de una riqueza y una belleza absolutamente singulares. Ya lo ven, no se puede explicar la manera zambraniana sin acabar contaminado por ella, porque como el discurso del místico, el de Zambrano no define ni acota, sino que sumerge, y sin embargo, a diferencia de aquel, la filósofa sustentó su posición sobre un sólido conocimiento de la tradición intelectual que quijotescamente pretendía desarticular. Por eso no puede sorprender que entre sus reflexiones se ocupara alguna vez —y muy bien por cierto— del héroe cervantino, del loco de abolengo.
.
Lo que ocurrió en Roma no está del todo claro o no se dice abiertamente. No se sabe si un vecino molesto o incluso una amplia concentración de ellos se apostó frente al domicilio de María para señalar a la causante de aquel pueblo errante de gatos callejeros. Se adujeron razones de salud pública y se llegó a sugerir el escándalo que constituía aquel rebaño de gatos bien alimentados «cuando en Roma había niños que morían de hambre cada día». No se puede imaginar el sufrimiento de la pitonisa ante la afrenta. Pocos saben que a menudo María y su hermana Araceli pasaban hambre. Luego la cosa llegó a mayores y un senador loco o idiota —pero eso sí, romano y, según dicen, fascista por más señas— las hizo expulsar de la ciudad mediante una orden legal, como a personas peligrosas. Así que, obedeciendo a lo que ya tristemente era un hábito, también dejaron Roma y se instalaron en un viejo caserón en La Pièce, un villorrio muy apartado, en los alrededores de Ginebra. Allí Zambrano tuvo ya todos los gatos que quiso. Hasta allí se llegaba, dicen, andando: varios kilómetros para pasar unas horas con María y la asamblea de gatos. Allí peregrinaron José Ángel Valente y José-Miguel Ullán y muchos otros para conversar con ella. Todos insisten en que aquellos encuentros constitutían una experiencia fuera del tiempo y del espacio. María Zambrano era, por desgracia, un secreto demasiado bien guardado. Había nacido en Vélez-Málaga en 1904. De niña quiso ser «caja de música», «caballero templario» y «centinela». En cambio —o por lo mismo— fue profesora de Metafísica en la Universidad Central de Madrid durante los años treinta. Con la caída de la Segunda República huyó a París, y luego pasó a Puerto Rico, a México y a Cuba. En La Habana se hizo pronto amiga de Lezama Lima, y aunque después no volvieron a verse nunca, mantuvieron una correspondencia a la que solo puso fin la muerte del cubano. Cioran la admiraba. Cuando se instaló en La Pièce había publicado ya un buen puñado de libros y multitud de ensayos en revistas. Del apartado eremitorio felino y ginebrino, de los walserianos paseos en torno a aquella casa al pie del Jura, en la falda de los Alpes, proviene la redacción de Claros del bosque (1977), un libro oscuro y difícil, tan difícil que su lectura constituye quizás un proceso análogo al tipo de conquista espiritual que la autora trata de iluminar en la obra. Cuando más impenetrables se vuelven sus párrafos y menos se lo espera, cuando ya casi se está a punto abandonar, el texto de improviso desemboca en un claro que ilumina. Lezama lo dijo: «Solo lo difícil es estimulante».
El claro del bosque es un centro en el que no siempre es posible entrar; desde la linde se le mira y el aparecer de algunas huellas de animales no ayuda a dar ese paso. Es otro reino que un alma habita y guarda. Algún pájaro avisa y llama a ir hasta donde vaya marcando su voz. Y se la obedece; luego no se encuentra nada, nada que no sea un lugar intacto que parece haberse abierto en ese solo instante y que nunca más se dará así. No hay que buscarlo. No hay que buscar. Es la lección inmediata de los claros del bosque: no hay que ir a buscarlos, ni tampoco a buscar nada de ellos.
(…) Y queda la nada y el vacío que el claro del bosque da como respuesta a lo que se busca. Mas si nada se busca, la ofrenda será imprevisible, ilimitada. Ya que parece que la nada y el vacío —o la nada o el vacío— hayan de estar presentes o latentes de continuo en la vida humana. Y para no ser devorado por la nada o por el vacío haya que hacerlos en uno mismo, haya a lo menos que detenerse, quedar en suspenso, en lo negativo del éxtasis. Suspender la pregunta que creemos constitutiva de lo humano. La maléfica pregunta al guía, a la presencia que se desvanece si se la acosa, a la propia alma asfixiada por el preguntar de la conciencia insurgente, a la propia mente a la que no se le deja tregua para concebir silenciosamente, oscuramente también, sin que la interruptora pregunta la suma en la mudez de la esclava.
(…) Y así se corre por los claros del bosque análogamente a como se discurre por las aulas, de aula en aula, con avivada atención que por instantes decae —cierto es— y aun desfallece, abriéndose así un claro en la continuidad del pensamiento que se escucha: la palabra que nunca volverá, el sentido de un pensamiento que partió. Y queda también en suspenso la palabra, el discurso que cesa cuando más se esperaba, cuando se estaba al borde de su total comprensión. Y no es posible ir hacia atrás. Discontinuidad irremediable del saber de oído, imagen fiel del vivir mismo, del propio pensamiento, de la discontinua atención, de lo inconcluso de todo sentir y apercibirse, y aun más de toda acción. Y del tiempo mismo que transcurre a saltos, dejando huecos de atemporalidad en oleadas que se extinguen, en instantes como centellas de un incendio lejano. Y de lo que llega falta lo que iba a llegar, y de eso que llegó, lo que sin poderlo evitar se pierde. Y lo que apenas entrevisto o presentido va a esconderse sin que se sepa dónde, ni si alguna vez volverá; ese surco apenas abierto en el aire, ese temblor de algunas hojas, la flecha inapercibida que deja, sin embargo, la huella de su verdad en la herida que abre, la sombra del animal que huye, ciervo quizá también él herido, la llaga que de todo ello queda en el claro del bosque. Y el silencio. Todo ello no conduce a la pregunta clásica que abre el filosofar, la pregunta por «el ser de las cosas» o por «el ser» a solas, sino que irremediablemente hace surgir desde el fondo de esa herida que se abre hacia dentro, hacia el ser mismo, no una pregunta, sino un clamor despertado por aquello invisible que pasa sólo rozando. «¿Adónde te escondiste?…». A los claros del bosque no se va, como en verdad tampoco va a las aulas el buen estudiante, a preguntar.
Claros del bosque (1977)
.
Le gustaba contar que, a veces, en mitad de aquellos paseos por el bosque, veía pasar una liebre o un ciervo asustado, y al poco aparecía el cazador que los acosaba. Cuando éste le preguntaba si había visto pasar a la presa y en qué dirección, entonces María, niña septuagenaria, le indicaba exactamente el lugar opuesto por el que había huido el animal.
.
[El texto de Sicut cervus está tomado del Salmo 42.
Hay una curiosidad sobre la palabra cervus. En el
hebreo original, “cervus” es femenino (“cierva”);
sin embargo, en la versión latina de La Vulgata,
aparece como masculino (“ciervo”)]